Lola Cubells y Sergio de Castro Sánchez
Territorio y despojo
“Somos ricos, no es cierto que seamos miserables. Nos lo quieren hacer ser, es un mandato de las trasnacionales…tenemos agua, bosque y muchísimas cosas que podemos encontrar en la tierra”, aclara María Ángela Lemuz, del pueblo Lenka de Honduras. Una riqueza que es en realidad mucho más profunda: “El territorio lo es todo. En nuestra cultura es la parte espiritual pero también política y económica. Es nuestra identidad, lo que somos. Si no tienes derecho a tu tierra lo pierdes todo.”, reconoce Sabich, delegado de la nación Mik Mak, ubicada en lo que la geografía occidental viene a llamar Canadá. De esta manera, tal y como nos cuenta Koki, de la nación Tahino del Caribe, “la lucha por la tierra lo es todo; es la lucha por la vida”.
Este vínculo especial con la tierra es pilar fundamental de una cosmovisión incapaz de comprender que la tierra pueda convertirse en objeto de propiedad individual o comercial: “Estamos en régimen de bienes comunales, donde todo es de todos, pero el gobierno no reconoce nuestro territorio”, explica Mónica Paulina González, de la tribu Cucapá de Baja California. En México el gobierno aplica planes de privatización de las tierras como el PROCEDE y el PROCECOM, que según Conrado Solano, zoque originario de la región oaxaqueña de Los Chimalapas, “pretenden dar títulos de propiedad a las tierras, fragmentarla y acabar con los bienes comunales”.
La lucha contra el despojo se convierte en lucha por la preservación de una identidad ajena a una cultura dominante que teje su soga al margen de lo colectivo y que ha buscado desde siempre razones con las que justificar el destierro y el genocidio. En nuestros tiempos, bien es sabido, la excusa es el progreso, y su versión en la ciencia económica: el neoliberalismo. Minerales, petróleo, madera, pero también el agua se convierten en objeto de la codicia empresarial. Así, los acuíferos más importantes de América se ven en peligro por proyectos como las Olimpiadas del 2012 a celebrar en Canadá (ver www.no2010.com). Antonia Parada, desde Paraguay, explica que el pueblo Guaraní, cuyo territorio alberga el tercer acuífero de agua dulce más grande del mundo, “tiene problemas de agua porque el gobierno vende todo a los empresarios y quiere hacerlo también a los pueblos indígenas. Pero nosotros no podemos comprarla porque es nuestra agua”.
Otras veces, la lógica del despojo se esconde tras un ecologismo estático y cerrado: “Tuvimos que buscar los medios para que se pusiera la reserva porque las empresas habían acabado con el bosque de Ayotitlán. Y ya cuando se decreta como reserva, nos alegramos, pero ahora ya no quieren que cortemos leña y nosotros hemos vivido de ello” nos cuenta Gaudencio Mantilla, autoridad del Ejido Ayotitlán (Jalisco, México), el más grande del país y cuna del maíz criollo. Seguir leyendo


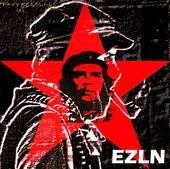







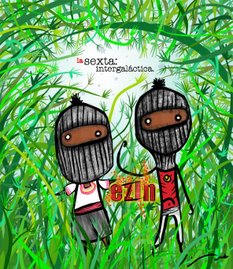














































































































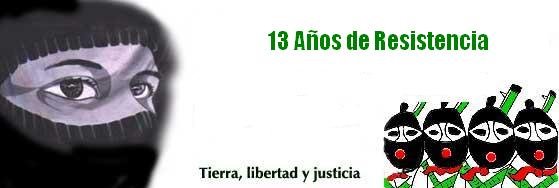
No hay comentarios:
Publicar un comentario