Rosa Rojas,
Mucha gente cree que en Bolivia sólo hay aymaras y quechuas (entre ambos pueblos suman más de 4 millones de personas). Sin embargo los guaraníes son uno de los otros 34 pueblos indígenas, muchos de ellos amazónicos, que cohabitan con los karai --los blancos, los mestizos-- en este país de unos 9.5 millones de habitantes, 62 por ciento indígenas, y un millón cien mil kilómetros cuadrados ubicado en el corazón de Sudamérica.
Se estima --dependiendo de las fuentes-- que son entre 80 mil y 130 mil los guaraníes bolivianos (porque también los hay en Argentina, Brasil y en Paraguay) repartidos en tres de los nueve departamentos (estados): Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, que conforman la geografía política boliviana.
Entre el 8 y el 10 de marzo pasados, representantes de las 25 capitanías que lideran a los guaraníes, de las cuales es instrumento
Entre los acuerdos, está el de que el 17 de marzo volverían a reunirse para seguir dialogando, pero ahora en Camiri, "capital petrolera de Bolivia", donde tiene sus oficinas la organización,
Ramiro Delgado, director general del VCMSSC resumió así las conclusiones de la reunión: "se acordó elaborar un decreto supremo para el tema de las familias cautivas (semiesclavas en las haciendas) ya que en el decreto de hace dos años ellos no participaron en su elaboración".
"El gobierno se comprometió a incorporar las propuestas de
"Ellos quieren un Fondo para el Desarrollo del Pueblo Guaraní (FD-PG), pero hay un decreto supremo que crea el Fondo para los Pueblos Indígenas con 5 por ciento del IDH (impuesto directo a los hidrocarburos). El directorio de este fondo lo integran seis organizaciones a nivel nacional --entre otras el Consejo Nacional de Ayllus y Marqas (Conamaq)
Para abordar los temas que tienen que ver con distribución de maquinaria y tecnología, así como proyectos de desarrollo productivo de
Respecto al problema del agua, "se quedó que en esa fecha o antes se van a volver a encontrar porque no quedaron satisfechos con los planteamientos del ministerio" del ramo.
"Se dejó la agenda abierta para que a través del VCMSSC lleguen a acuerdos. Ése es un tema difícil por la cuestión económica, aparentemente cada pozo costaría entre 300 y 500 mil dólares. Van a intentar desarrollar una estrategia que involucre la solución integral del tema del agua para todo el Chaco. El ministerio del agua va a tener que investigarlo", indicó el funcionario.
Sobre la exigencia de
Wilson Changaray, presidente de
La advertencia tiene su peso pues en lo que históricamente fue territorio guaraní, en las que son sus Tierras Comunitarias de Origen (tTCOS) están asentados los principales campos gasíferos, de cuya explotación para la exportación de gas a Brasil y Argentina recibe Bolivia sus principales ingresos. Y por ellas pasan además los ductos que llevan el producto a esos países.
La lucha de los guaraníes por la recuperación de su tierra y territorio es común a la mayoría de los pueblos indígenas latinoamericanos. La pérdida del espacio vital, ferozmente resistida en incontables guerras contra los invasores por las comunidades guaraníes, se inició desde la llegada de los españoles a sus tierras, en 1520. La invasión de los karai continuó después del nacimiento de la república de Bolivia en 1825 y se aceleró a partir de la derrota de los indígenas en la batalla de Kuruyuqui, el 28 de enero de 1892.
En Camiri, a
Changaray estimó que la mesa de diálogo con el gobierno es uno de los resultados de aquella movilización. Informó que son 14 las demandas para la creación y titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCOS) que tiene pendientes
Las demandas que tienen que ver con el IDH y la participación de
Un ejemplo de ello ocurre en
Sin embargo, para el pueblo guaraní eso no ha significado un beneficio, subrayó Changaray, ya que "los beneficios del IDH se quedan en las prefecturas (gubernaturas) de los departamentos y a nosotros no nos llega nada". En cambio la explotación gasífera ha significado contaminación, destrucción de ecosistemas, violación de derechos individuales y colectivos.
La comunidad Itika Guasú retomó en octubre pasado un ciclo de movilizaciones, con bloqueos de caminos y de la entrada de plantas, contra Repsol-YPF exigiendo "resarcimiento y compensación justa" por daños medioambientales ocasionados por los trabajos en el campo Margarita, lo que se concreta en una demanda de 42 millones de dólares para un plan de desarrollo.
La transnacional petrolera en su sitio web proclama que lleva a cabo una política ambiental responsable que incluye un Programa de Acciones Comunitarias con inversión en actividades educativas, productivas y de salud que significó una erogación en la gestión 1997-2004 por 500 mil dólares.
A las movilizaciones de 2006, Repsol-YPF respondió a principios de diciembre con una propuesta de invertir, en 20 años, 13.5 millones de dólares en las 36 comunidades afectadas por sus operaciones, con un desembolso de 7 millones en los primeros cinco años. Finalmente Itika Guasú aceptó levantar las medidas de presión mediante un convenio en el que la transnacional se comprometía a depositar los 13.5 millones de dólares en una cuenta bancaria de la comunidad. Hasta el 13 de marzo la empresa no había cumplido. El próximo día 23 habrá una asamblea regional en la comunidad para determinar qué medidas tomará al respecto
Sobre el problema del trabajo cautivo o de semiesclavitud de familias guaraníes en pleno siglo XXI, la investigación Quiero ser libre, sin dueño, realizada conjuntamente por el Defensor del Pueblo, el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH) y el programa Pueblos Indígenas y Empoderamiento (PIE) del Ministerio de Justicia, consigna que en julio de 2005 el Ministerio de Desarrollo Sostenible reportó un total de 449 familias cautivas en la región del Alto Parapetí y 200 familias en la zona de Huacareta, del departamento de Chuquisaca.
En mayo de ese año, se realizó un recorrido por 50 haciendas de las provincias Hernando Siles y Luis Calvo, en las que se obtuvo información directa de los hacendados y se logró entrevistar a 122 jefes de familias cautivas que representan a 622 personas que actualmente se encuentran en condiciones de servidumbre.
En los noventa empezó a denunciarse esta situación en la que cientos de familias guaraníes sin tierra han vivido por generaciones en las haciendas, en condiciones infrahumanas. A ellos teóricamente se les paga menos de dos dólares diarios a los hombres y la mitad a las mujeres, en ocasiones una vez al año, pero se les descuentan los alimentos que compran en lo que en México se denominaba "tienda de raya" de los hacendados, donde les venden ropa usada como nueva a precios excesivos, no reciben ninguna prestación laboral, y a los ancianos y niños, que también laboran, no se les paga nada. Entonces algunas ONG y
Miriam Campos y Ricardo Zárate, del PIE (ella coordinadora nacional y él responsable en la ciudad de Monteagudo), entrevistados por separado, informaron que paralelamente al trabajo de saneamiento de las tierras que se lleva a cabo para expropiar tierras a los hacendados y dotárselas a los guaraníes, se ha trabajado en una conciliación administrativa en todas las haciendas de la zona de Huacareta, donde se ha logrado recuperar casi 300 mil bolivianos (unos 37 500 dólares) de estos empatronados sometidos a trabajos forzosos.
Coincidieron en que uno de los principales obstáculos para acabar con la semiesclavitud de las familias cautivas guaraníes es que los hacendados son clanes familiares tradicionalmente enquistados en el poder municipal.
Por ejemplo, indicó Zárate, uno de los grandes terratenientes en Chuquisaca, Federico Reynaga, es consejero departamental "pero pese a su investidura como autoridad, también está pagando 140 mil bolivianos a sus trabajadores en cumplimiento de la ley laboral. Esto se debe replicar en Tarija, en Santa Cruz y en los otros trabajos forzados, como en la zafra y la cosecha de castaña. El trabajo forzado en estos sectores es una violación a los derechos humanos que ya no se debe permitir en el siglo XXI"


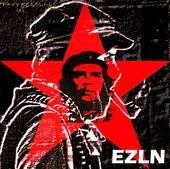







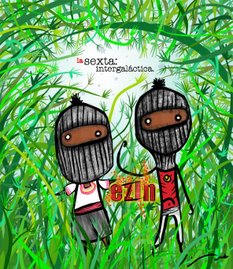














































































































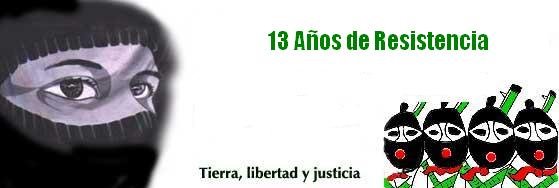
No hay comentarios:
Publicar un comentario